Aquel Titán de acero y cristal, baluarte de la
eterna Belle Epoque, con sus sillones
de mimbre y sus pasamanos de ébano por los que las damas de la élite europea
deslizaban sus blancas manos, se erigía sobre la inmensidad del negro
Atlántico, majestuoso, como bandera de superioridad política, diplomática y
cultural del hombre blanco sobre la faz de la tierra. Rumbo al progreso topó
con un gigante de hielo que condenó a aquella mole occidental al descanso
eterno en las profundidades marinas. El Titanic, se hundió una madrugada de
abril de 1912. Europa, dos años después.
La vieja
Europa se embarcó en un imperialismo a ultranza, justificado por un darwinismo
trastocado de su esencia original. Los orgullos nacionales comenzaron a tomar
fuerza en la cubierta y en los corazones de los hombres de dentro y fuera de
las fronteras nacionales y por primera vez, el equilibrio de la hegemonía
europea, compartida por los grandes imperios decimonónicos, empezaba a verse
contestado por una Alemania en proceso de rearme, motivado quizás, por la
visión amenazante de la tenaza anti germánica que se cernía en torno a ella.
Europa a bordo de un rearme no solo militar, sino moral que reclamaba una
afirmación de la posición internacional de las identidades nacionales de raza
blanca. Rearme endulzado con el entusiasmo asumido de que la Guerra sería un
simple “paseo” militar, que permitiría a los soldados abandonar el frente para la
Navidad.
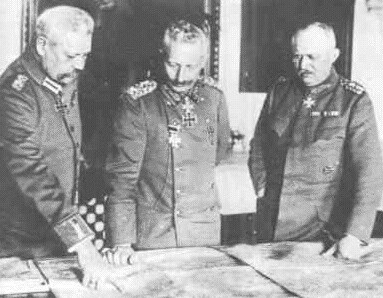 Voces proféticas se alzaron en aquel discurso internacional a la
deriva: “Las luces se están apagando en
Europa. No volveremos a verlas alumbrar en lo que nos queda de vida”. Las
luces de la dominación europea del mundo, del imperialismo, de los
nacionalismos y del capitalismo industrial estaban siendo contestadas desde
distintos ámbitos de la sociedad y la inminencia de una guerra precipitó a los
estados a una serie de maniobras que se alejaban en cierta medida del progreso
racional que abanderaban. Sarajevo fue el Iceberg que se erigía en medio del
Atlántico. La sangre del archiduque simplemente prendió, como la chispa que
enciende un detonador, a una Europa ya armada y dispuesta a una guerra, quizá
no deseada pero tampoco evitada. Pero el hundimiento fue lento y doloroso.
Contra los pronósticos de los jefes de estado europeos, los fusiles y los
tanques siguieron con su estruendo en nochebuena, igual que lo hicieron los
violines y timbales de la orquesta de Wallace H. Hartley en el salón de primera
clase sabiéndose condenados al abismo.
Voces proféticas se alzaron en aquel discurso internacional a la
deriva: “Las luces se están apagando en
Europa. No volveremos a verlas alumbrar en lo que nos queda de vida”. Las
luces de la dominación europea del mundo, del imperialismo, de los
nacionalismos y del capitalismo industrial estaban siendo contestadas desde
distintos ámbitos de la sociedad y la inminencia de una guerra precipitó a los
estados a una serie de maniobras que se alejaban en cierta medida del progreso
racional que abanderaban. Sarajevo fue el Iceberg que se erigía en medio del
Atlántico. La sangre del archiduque simplemente prendió, como la chispa que
enciende un detonador, a una Europa ya armada y dispuesta a una guerra, quizá
no deseada pero tampoco evitada. Pero el hundimiento fue lento y doloroso.
Contra los pronósticos de los jefes de estado europeos, los fusiles y los
tanques siguieron con su estruendo en nochebuena, igual que lo hicieron los
violines y timbales de la orquesta de Wallace H. Hartley en el salón de primera
clase sabiéndose condenados al abismo.
Y las
luces de Europa se apagaron, y el apagón fue la primera experiencia de un
Guerra total, a todos los niveles y con la mayor capacidad de destrucción que
hasta ese momento tenía aquel hombre occidental que había caminado en la senda
del progreso. Pero aquel apagón engendró algo nuevo porque, como diría
Heráclito “la guerra es la madre de todas
las cosas”. Aquella Europa sin luces tuvo un parto múltiple del que nacerá
el mundo contemporáneo del que somos partícipes. La Guerra dio a luz al
fascismo y a la democracia, a la sociedad de naciones y al socialismo. Fue la
madre de la Revolución Soviética, y de la reclamación de la participación
política de todos aquellos que habían combatido en el frente. La Guerra
amamantó los primeros movimientos feministas, a la sociedad de masas y la
sociedad de consumo. La paz de Versalles, al mismo tiempo que sancionaba el fin
de aquella Guerra, servía de caldo de cultivo para el estallido de una nueva,
más terrible y más destructiva que la anterior pues los hijos, son en ocasiones
más rebeldes e indomables de lo que fueron sus padres.
 La
tripulación avanzaba en mitad de la noche con la sensación premonitoria de que
en cualquier momento chocarían contra el propio orden que habían forjado, como
quien se tapa de manera preventiva los oídos ante el sonido de un trueno que,
anunciado por las luces del rayo, sabe que llegará de un momento a otro. Europa
naufragó, consciente o no de que navegaba a la deriva en un mar de dudas,
nacionalismo y hielo.
La
tripulación avanzaba en mitad de la noche con la sensación premonitoria de que
en cualquier momento chocarían contra el propio orden que habían forjado, como
quien se tapa de manera preventiva los oídos ante el sonido de un trueno que,
anunciado por las luces del rayo, sabe que llegará de un momento a otro. Europa
naufragó, consciente o no de que navegaba a la deriva en un mar de dudas,
nacionalismo y hielo.
Escrito por Marina Rodríguez





0 comentarios:
Publicar un comentario